Ricardo es lo que la gente llama un hombre afortunado.
Su padre, destacado hombre de negocios, amasó gran fortuna durante la primera guerra europea. Después ha seguido administrándola con acierto y viéndola crecer año tras año. Hoy, frisando los setenta, forma parte de varios Consejos de Administración de las principales Empresas del país, y comienza a ceder el paso a su hijo y universal heredero, Ricardo.
Lo que no parece que éste ha heredado es el talento ni la laboriosidad de su padre. Ricardo es el perfecto holgazán. A trancas y barrancas terminó el bachillerato, y no hubo modo después de que concluyera ninguna de las dos o tres carreras que comenzó.
Pero Ricardo es un “partido”. Simpático y elegante, brilla en todas las fiestas de sociedad, y tiene fama de ser uno de los chicos más divertidos de Madrid. Su jornada comienza a las doce del mediodía. Después de asearse y desayunar, coge su magnífico coche y se dirige al club X, donde pierde alegremente el tiempo durante dos horas. Muchos días se queda a almorzar allí mismo, para organizar a continuación una partida de cartas y entregarse después a su deporte favorito. Casi todos los días terminan con el baile o el “guateque” en el mismo club o en alguna casa particular.
De vez en cuando tiene que soportar alguna reunión de Consejos de Administración. En sus diferentes puestos de consejero, Ricardo se saca sus seis mil duritos limpios al mes, aunque nadie recuerda que de su boca haya salido nunca ni un solo consejo aprovechable.
Ricardo es envidiado por muchos: “¡Qué suerte, vivir tan bien sin trabajar!” Y él mismo comentaba el otro día en su tertulia de amigos: “Hay que tener vista, chicos! Al fin y al cabo, el trabajo es una maldición de Dios: “¡Ganarás el pan con el sudor de tu frente!”
No, Ricardo, no. El trabajo no es una maldición de Dios. Cuando Dios, en un desborde de amor, creó al hombre y a la mujer como imágenes divinas, les bendijo, diciéndoles: “Creced y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla… por medio de vuestro trabajo” (Gén., 1, 27-28).
Lo que es castigo y justa reparación por nuestras culpas es el esfuerzo penoso y el sudor que, a partir de la caída de nuestro primer padre, nos cuesta el trabajo (Gén., 3, 17-19)
ES PERFECCIONAMIENTO PROPIO
El trabajo nos engrandece y mejora.
Si comparas el cuerpo de un niño recién nacido con el de un atleta en la plenitud de su juventud, es evidente que ha habido un desarrollo de perfección.
Del mismo modo, es más perfecto un hombre que mediante el trabajo ha desarrollado sus facultades intelectuales y su habilidad manual hasta convertirse en un gran cirujano o en un excelente tornero.
Y es más perfecta una voluntad forjada en el yunque del trabajo cotidiano, que la hace dueña de sus propias energías. La experiencia nos dice que la ociosidad sigue siendo la madre de todos los vicios y de todas las mediocridades.
ES COLABORACIÓN CON DIOS
Pero hay más. El trabajo no sólo no es maldición, sino que es bendición y delicadeza y mimo de Dios Nuestro Señor hacia su criatura racional.
Te invito, querido lector, a subir conmigo a la cumbre de una montaña desde la que se divisa una gran extensión de terreno a nuestros pies.
Desde primer momento nos sobrecoge la grandeza de la obra de Dios: vemos grandes macizos montañosos, rocas escarpadas, bosques y flores silvestres, ríos y nubes, y, cubriéndolo todo, esa inmensidad del cielo azul en el que se adivinan los mundos inmensos que en la noche destacarán con luces de estrellas. Todo está ahí tal como salió de las manos de Dios.
Pero sigamos mirando. Los campos cultivados nos muestran sus alineaciones perfectas, y nos hablan del trabajo de unos hombres que consiguen aumentar el rendimiento de la tierra, del agua y del sol. Las casitas dispersas y los poblados, las iglesias y las fábricas que nuestra vista descubre nos muestran el poder del hombre, que ordenó y dio estructura a la piedra, haciéndola útil para el cobijo y para la producción. Y veremos unas líneas eléctricas de alta tensión que cruzan los campos, y unas amplias carreteras, y automóviles, y trenes en los que el mineral bruto extraído de las entrañas de la tierra ha sido ennoblecido y perfeccionado por la mano del hombre hasta dotarle de unas cualidades insospechadas.
Dios ha llamado al hombre a ser, mediante su trabajo, colaborador en la obra de la creación. Sin duda que pudiera haber creado Él directamente las maravillas que hoy nos ofrece la técnica: al fin y al cabo, de Dios proceden todos los materiales, y también, como un pálido destello de su Inteligencia y Poder, todo lo que el hombre ha podido incorporar a la materia para ennoblecerla.
Pero Dios no nos quiso esclavos, sino colaboradores. Al trabajar ponemos en juego el gran timbre de gloria, la gran prerrogativa: COLABORADORES DE DIOS. (Continuará…)


























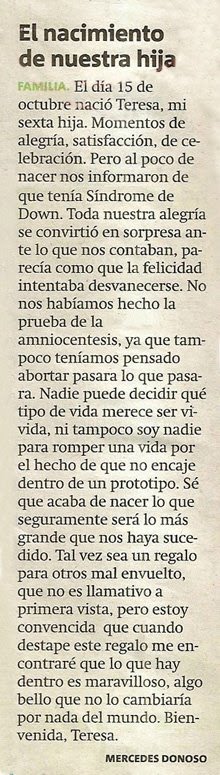















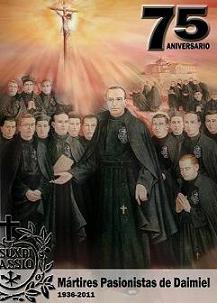





.jpg)


















































No hay comentarios:
Publicar un comentario