Aunque la revelación del Nuevo Testamento sobre la muerte puede ser expuesta de muy diversos modos, parece que será mejor para nuestro propósito el examinar, primeramente, los testimonios de las reacciones de Cristo enfrente de la muerte; y, finalmente, sus enseñanzas a cerca de la muerte para el cristiano. Al reflexionar sobre esta revelación no hay que condescender con una fantasía mórbida, ni alimentar una falsa melancolía, sino creer en el conocimiento de un hecho sobrenatural, en la comprensión, de un misterio que fue revelado sobre la Cruz y manifestado en la gloria del Domingo de Resurrección.
LA DOCTRINA DE JESUS SOBRE LA MUERTE
La doctrina de Jesús sobre la muerte y la resurrección es clara e inequívoca. Cuando hizo frente al problema propuesto por lo Saduceos, que “dicen que no hay resurrección” (Hech. 23, 8), su respuesta fue directa: “Estáis en un error ni conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento… Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos” (S. Mat. 22, 29-32).
La ignorancia de las Escrituras llevó el error a los Saduceos. De aquí que los hermanos del rico Epulón sean incitados a acudir a la Escritura: “Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen” (S. Lc. 16, 29). La revelación del Antiguo Testamento, aunque era gradual e incompleta, era el medio para preparar los corazones de los hombres a las enseñanzas de la Palabra. Solamente la ceguera de los Saduceos y su ignorancia de esta Palabra podían explicar su error acerca de la resurrección y de la otra vida.
Además, el poder de Dios, tan claramente manifestado en las Escrituras, es el poder del Dios de los vivos. Si la lógica de la última parte del argumento de Jesús en S. Mat. 22, 29-32 (señalado arriba) se nos escapa a nosotros, no se le escapa a sus interlocutores, que le reconocían como un experto en exégesis rabínica, y “se maravillaban de su doctrina”. El Dios vivo no podría ser llamado el Dios de los vivos, si no tuviera poder para hacer volver de la muerte a la vida.
REACCIÓN DE CRISTO ANTE EL HECHO DE LA MUERTE
Más instructivo aún que su doctrina sobre el problema de la muerte es la reacción de Cristo ante el hecho de la muerte. Esto es algo que podemos apreciar y compartir, al sufrir, impotentes, ante el cadáver de un ser querido. En la narración de la resurrección de Lázaro (S. Jn. 11, 1ss) nos encontramos con un hecho repetido hasta la saciedad: Jesús amaba. “El que amas está enfermo”. “Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro”. “Los judíos decían: ¡Mira cómo le amaba!” Y cariñosos, Jesús “se conmovió hondamente y se turbó… Jesús lloró”. Un cristiano nunca debería olvidar que la tristeza de Cristo y las lágrimas de Cristo, santificaron la tristeza que sentimos y las lágrimas que derramamos ante la muerte de nuestros seres queridos.
¿Es qué no era suficiente el consuelo de Marta: “yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día”? Marta expresaba una esperanza. Y es de la esencia de la esperanza el que su objeto exista y esté ausente. Semejante, un cristiano cree en la Resurrección; espera en ella; pero aun con todo llora porque su amado, ahora, está muerto. Los ornamentos negros usados por el sacerdote en la Misa de difuntos, son el propio signo de la Iglesia “que se conmueve hondamente y se turba”. La Iglesia siempre se acuerda de Aquel que, aunque conocía el poder de Dios, lloró; de Aquel que, porque El are el poder de Dios (1 Cor. 1, 24), dijo “Lázaro, sal fuera”. En su liturgia de la muerte, la Iglesia contempla la tristeza y la esperanza de Aquel que dijo:
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí ni morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” (S. Jn. 11, 25-26)
Pero, como los Padres de la Iglesia nunca se cansan de repetir, Cristo no sólo nos enseñó con la palabra, sino también con su ejemplo. El no sólo nos enseñó cómo hemos de vivir, sino además cómo hemos de morir. La contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo ha sido la inspiración de los más heroicos, el consuelo de aquellos que mueren en la soledad, y el solaz de aquellos que parten de esta vida “en la señal de la fe y ahora duermen el sueño de la paz”. Entonces, ¿cómo murió Cristo?
 Es esperanzador el contraste de la muerte de Cristo con la de cualquier otra persona conocida nuestra. Actualmente, nadie ha sacado tan penetrantemente el contraste entre la muerte de Cristo y la de Sócrates como Oscar Cullmann. En la muerte de Sócrates no existe ningún miedo porque la inmortalidad del alma era su consuelo; no existe ningún miedo temblor porque la liberación del cuerpo era su gran deseo; existe una paz y una compostura perfectas porque Sócrates no tenía amor por los bienes de este mundo. Sócrates rodeado por sus discípulos les enseñaba la inmortalidad del alma. En este momento, como todos los buenos maestros, no sólo enseñó con un argumento elaborado y una prueba bien razonada, sino que enseñó la inmortalidad viviendo su doctrina. Con todo, en cierto sentido, Sócrates no enseñó a sus discípulos a morir porque sencillamente no murió.
Es esperanzador el contraste de la muerte de Cristo con la de cualquier otra persona conocida nuestra. Actualmente, nadie ha sacado tan penetrantemente el contraste entre la muerte de Cristo y la de Sócrates como Oscar Cullmann. En la muerte de Sócrates no existe ningún miedo porque la inmortalidad del alma era su consuelo; no existe ningún miedo temblor porque la liberación del cuerpo era su gran deseo; existe una paz y una compostura perfectas porque Sócrates no tenía amor por los bienes de este mundo. Sócrates rodeado por sus discípulos les enseñaba la inmortalidad del alma. En este momento, como todos los buenos maestros, no sólo enseñó con un argumento elaborado y una prueba bien razonada, sino que enseñó la inmortalidad viviendo su doctrina. Con todo, en cierto sentido, Sócrates no enseñó a sus discípulos a morir porque sencillamente no murió.La muerte de Jesús, sin embargo, fue agonía, pasión y renuncia. Jesús conocía la muerte que le esperaba y, ante su vista, “comenzó a sentir temor y angustia, y les decía: “triste está mi alma hasta la muerte” (S. Mc. 14, 33-34). Completamente humano, el Modelo de la Humanidad temió a la muerte; no a los hombres que se la darían ni al dolor y agonía que la preceden, sino a la muerte misma, a la muerte “el último enemigo” (1 Cor. 15, 26). La muerte es el enemigo de Aquel “en quien estaba la vida”. Jesús no podía como Sócrates, dar la bienvenida a la muerte como a un amigo; El oraba: “Abba, Padre, todo te es posible; aleja de mí este cáliz; mas no sea lo que yo quiero, sino la que quieras tú” (S. Mc. 14, 36)
“Entonces ellos le crucificaron… Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona. Jesús, dando una gran voz, dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Abandonado!, abandonado en las manos del último enemigo, la muerte. “El sol se obscureció y el velo del Templo se rasgó por medio. Y Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu… E inclinado la cabeza, entregó su espíritu” (S. Lc. 23, 44ss; S. Jn. 19, 30)
 Tal fue la muerte de Jesús. Su conquista del último enemigo. Existió todo el tumulto de la batalla, la lucha hasta el fin entre la vida y la muerte. El, el Mediador de la Salvación, tuvo que conquistar, no sólo el pecado sino “la paga del pecado”, la muerte. Su victoria no fue ganada como en el caso de Sócrates, por el simple hecho de vivir, ni por ser sencillamente inmortal. El único modo de conquistar el enemigo, la muerte, era el entrar en su propio territorio, el entrar en los dominios de la muerte, el morir. “Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas… y le depositaron en un monumento cavado en la roca” (S. Jn. 19, 40; S. Lc. 23, 53).
Tal fue la muerte de Jesús. Su conquista del último enemigo. Existió todo el tumulto de la batalla, la lucha hasta el fin entre la vida y la muerte. El, el Mediador de la Salvación, tuvo que conquistar, no sólo el pecado sino “la paga del pecado”, la muerte. Su victoria no fue ganada como en el caso de Sócrates, por el simple hecho de vivir, ni por ser sencillamente inmortal. El único modo de conquistar el enemigo, la muerte, era el entrar en su propio territorio, el entrar en los dominios de la muerte, el morir. “Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas… y le depositaron en un monumento cavado en la roca” (S. Jn. 19, 40; S. Lc. 23, 53).
La muerte de Jesús no fue exactamente una agonía y una pasión; fue más bien una sumisión, una entrega. Por esto al entrar en el mundo, El dijo:
“No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo… entonces Yo dije: Heme aquí que vengo… oh, Dios, para hacer tu voluntad” (Heb. 10, 5-7)
Si es verdad el decir que cada hombre nace para la muerte, con distinta más razón debemos decir que el Hijo del Hombre vivió para morir. Desde el primer momento de su Encarnación, su delicia fue el hacer la voluntad de Aquel que le envió. Desde el primer “Heme aquí que Yo vengo” al postrero “En tus manos encomiendo mi espíritu”, existe un continuo acto de amor entregado a la voluntad del Padre, un acto que resumía y consumaba toda una vida de obediencia amorosa. “Todo está consumado” (S. Jn. 19, 30).
Si sólo hubieran ocurrido los acontecimientos del Calvario, la muerte hubiera permanecido más incomprensible que nunca.
“Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al monumento… y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús… Y se les presentaron dos hombres que les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” (S. Lc. 24, 1-7).
No existe un comentario mejor a la Cruz del Viernes Santo que la tumba vacía del Domingo de Resurrección. Aquello a lo que el Antiguo Testamento aludía con vaguedad, aquello que profetizaba obscuramente y prefiguraba imperfectamente, fue realizado, verificado y cumplido por la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Nuevo Testamento:
“El aniquiló a la muerte y dio a luz a la vida y la incorrupción por medio del Evangelio, del cual yo he sido hecho heraldo, apóstol y doctor” (2 Tim. 1, 10,11) (Continuará...)
Colección "Teología para todos" de Stanley B. Marrow S. J.

























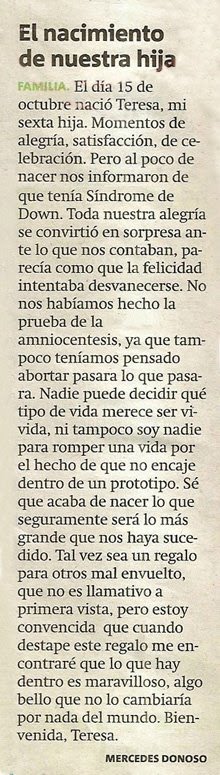















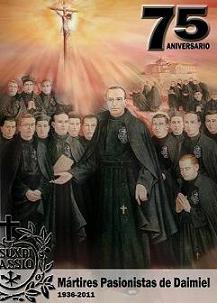





.jpg)


















































No hay comentarios:
Publicar un comentario